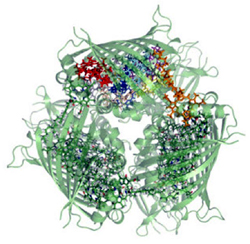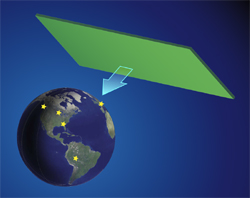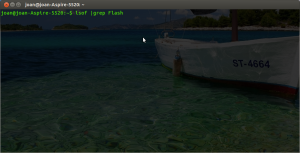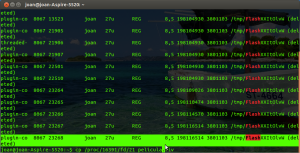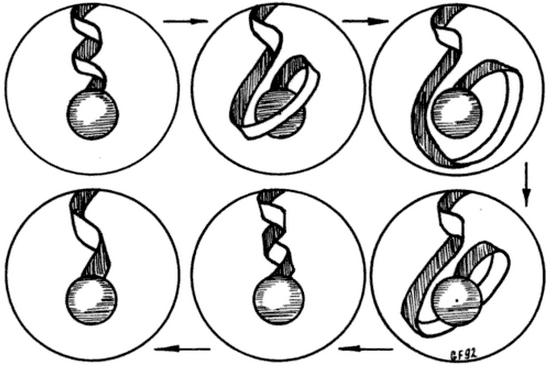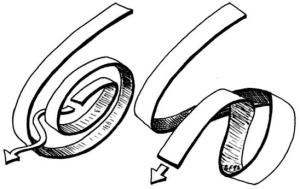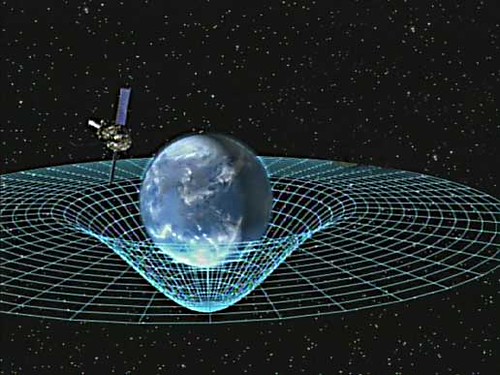La química no entiende de ética,
ni de moral; no es buena ni tampoco mala. La química es química. Si se emplea
adecuadamente puede contribuir a mejorar la calidad de las vidas de muchas
personas; en cambio, cuando se hace un mal uso de ella, las consecuencias
pueden ser desastrosas.
Las reacciones químicas gobiernan
y controlan prácticamente la totalidad de los procesos biológicos que
conocemos. Pero, en ocasiones, esas mismas reacciones se pueden tornar mortales
para los seres vivos y terminar con ellos para siempre. Ha ocurrido varias
veces en la historia de la Tierra y podría volver a suceder. La química podría
provocar el fin del mundo.
Vivimos en un mundo poblado por
más de siete mil millones de seres humanos y hay que alimentarlos a todos. La
riqueza está desigualmente repartida y las diferencias llegan a ser sonrojantes
en muchos casos. Las necesidades, cada vez mayores, del mundo "desarrollado",
en cuanto a materia prima, alimentos y tecnología hacen que la sobreexplotación
de los recursos llegue a extremos intolerables y peligrosos. En este sentido,
por citar tan sólo un ejemplo, el empleo de fertilizantes para el crecimiento de
los cultivos. Estos productos contienen cantidades importantes de nitrógeno y fósforo. Si no se tiene el cuidado adecuado, estos elementos pueden
ir a parar al agua de los ríos o mares, provocando efectos indeseables.

Otro caso similar son los
pesticidas empleados en la agricultura o la ganadería para acabar con plagas o
parásitos molestos. Algunos de ellos, como los neonicotinoides, han sido relacionados con las desapariciones
masivas de abejas y abejorros. Productos como el imidacloprid, prohibido en Francia en la década de 1990, o la clotianidina en Alemania en 2008, han
sido relacionados con la muerte de ingentes cantidades de insectos
polinizadores.
Desde la década de los años 50
del siglo pasado, cuando se detectó por vez primera la caída en las poblaciones
de abejas y abejorros en Gran Bretaña, se han producido reducciones de hasta el
96% en algunas especies y otras se han extinguido para siempre. Algunas
sustancias químicas presentes en los pesticidas producen daños irreversibles en
los cerebros de las abejas, bloqueando la transmisión de las señales eléctricas
y químicas entre las neuronas.

La desaparición de los insectos
encargados de la
polinización constituye un problema muy serio, pues de ellos
depende, en gran parte, un porcentaje no pequeño de la economía mundial de las
frutas, verduras, el café, la soja o el algodón, por ejemplo.
Ante una situación tan alarmante,
la solución adoptada por muchos granjeros ha consistido en comenzar a emplear a
las abejas melíferas en la labor de polinización, lo cual ha provocado una
sobreexplotación de estos animales, con la consiguiente aparición de parásitos
y enfermedades. Recientemente, se está experimentando con la abeja azul del
huerto, una especie de abeja que no vive en colmenas y cuyo rendimiento puede
llegar a ser hasta 50 veces superior al de la abeja melífera.
Como os contaba un poco más
arriba, el empleo incontrolado e irresponsable de fertilizantes puede conducir
a la contaminación de las aguas. Se contribuye así a la proliferación de algas
que, al morir, son metabolizadas por microbios que consumen oxígeno en el proceso, obligando a
peces y mamíferos a abandonar las "zonas muertas" que se generan.
Cuando las plantas que viven en estos lugares no son consumidas por los
animales que han huido, mueren y van a parar al fondo, descomponiéndose y
liberando cantidades importantes de sulfuro
de hidrógeno, además de otros gases.
Precisamente, procesos como los
descritos en el párrafo anterior tuvieron lugar, con consecuencias
catastróficas, hace unos 90 millones de años, cuando una inusual actividad
volcánica en nuestro planeta provocó que las temperaturas reinantes fuesen
inusualmente elevadas debido a las ingentes emisiones de
dióxido de carbono, gas que produce un importante
efecto invernadero. Dicho aumento de la temperatura hace que menos
oxígeno se disuelva en el agua del
océano, contribuyendo aún más a la
anoxia
de las aguas.

Los volcanes habían sembrado el
océano superior con grandes cantidades de metales, lo que condujo, a su vez, a
un aumento desmesurado en la producción de
fitoplancton. Al descomponerse la
materia orgánica, el uso de
oxígeno
se elevó en consecuencia.
Normalmente, en los océanos el
nivel de oxígeno es similar en las
aguas superficiales y en el fondo, ya que las corrientes lo arrastran hacia abajo.
Los paleogeólogos han averiguado, gracias al registro fósil, que hacia finales
del Pérmico tuvieron lugar extinciones masivas, tanto en el mar como en tierra
firme. Por un lado, en los sedimentos marinos se han hallado evidentes pruebas
de la existencia de bacterias que consumían sulfuro de hidrógeno. Por otro, se sabe que estos organismos
solamente viven y proliferan en ambientes pobres en oxígeno, por lo que seguramente debió de existir una enorme
carestía de este gas en la superficie del océano y la consecuente riqueza en sulfuro de hidrógeno.
Cuando el
H2S producido en el fondo asciende y se encuentra con el
oxígeno en una zona denominada
quimioclina, se produce una situación
muy favorable para las bacterias verdes y púrpuras del
azufre, las cuales disfrutan, por una parte, del
sulfuro de hidrógeno que llega de abajo
y, por otra, de la luz solar que incide desde arriba. Si por las razones
aducidas antes el
oxígeno comienza a
escasear entonces las bacterias pasan a tomar el control, empiezan a producir
H2S en exceso y la
quimioclina se desplaza cada vez más a
aguas superficiales. El gas, tóxico tanto para las plantas como los animales,
se libera a la atmósfera, envenenándolos a todos ellos y dañando, asimismo, la
capa de
ozono. En la actualidad, se han catalogado más de 400 "zonas
muertas" anóxicas por todo el mundo, la mayor de ellas en el mar Báltico.

Sin embargo, el peligro potencial
provocado por las erupciones volcánicas no termina aquí. En efecto, a lo largo
de la historia de nuestro planeta han tenido lugar eventos de este tipo de una
especial violencia conocidos como
supervolcanes.
Estos fenómenos son capaces de expulsar miles de millones de toneladas de
material rocoso, lava y cenizas. El último tuvo lugar hace unos 75.000 años,
cuando el
lago Toba, en Sumatra, voló prácticamente por los aires. Un evento
así probablemente cubriría extensas zonas continentales con una capa de
escombros de varios centímetros de espesor, arruinando todas las cosechas,
contaminando el agua potable. Los
flujos piroclásticos, a más de 1000 ºC arrasarían cuanto encontrasen a su paso a
casi 700 km/h. Los gases liberados a la atmósfera, principalmente
dióxido de azufre,
dióxido de carbono y
cloro,
bloquearían la luz solar. El primero de ellos, además, reaccionaría con el
vapor de agua, dando lugar a
ácido sulfúrico que permanecería en la
estratosfera en forma de
aerosol
durante años, con el consiguiente descenso drástico de la temperatura global del
planeta, pudiendo desencadenar una nueva glaciación.
A decir verdad, glaciaciones
particularmente extremas, conocidas como
eventos bola de nieve, han acaecido en varias ocasiones. Se cree que la primera
tuvo lugar cuando la Tierra tenía tan sólo la mitad de su edad actual, hace
unos 2.200 millones de años; en cambio, la última sucedió hace 700 millones de
años, cuando nuestro planeta estaba ocupado por el supercontinente
Rodinia y la
luz que recibía del Sol era un 6% menor que ahora.

Rodinia comenzó a fracturarse a
causa del aumento inusual de la actividad volcánica provocada por el movimiento
del magma. Al quedar en contacto con el agua del océano una mayor superficie de
tierra, las regiones húmedas se multiplicaron considerablemente. Las
precipitaciones aumentaron de forma desmesurada, haciendo que la lluvia
absorbiera ingentes cantidades de
CO2
transformándose en
ácido carbónico.
Cuando éste cayó al suelo, provocó reacciones químicas que terminaron con las
rocas, creando suelo nuevo mediante un proceso denominado
meteorización de los silicatos.
El
dióxido de carbono es un gas con un papel esencial en el
efecto invernadero de nuestro planeta. Mientras desaparecía a pasos agigantados
engullido por el agua de las incesantes lluvias que caían sobre la superficie
de la tierra, las temperaturas empezaron a descender de forma alarmante, hasta
alcanzarse varias decenas de grados por debajo de cero, incluso en los
trópicos. Comenzó a proliferar el hielo y la radiación procedente del Sol
escapaba al espacio en un proceso de autoalimentación cada vez más acusado.
Tuvieron que ser, una vez más, los volcanes, los que devolviesen a la Tierra a
un estado más cálido al ir liberando continuamente más y más
dióxido de carbono que ya no era
eliminado por la lluvia, pues el planeta entero se hallaba cubierto de hielo.
Al aumentar de nuevo la temperatura global, el hielo se fundió rápidamente y se
evaporaron inmensas cantidades de agua que contribuyeron, más aún, al efecto
invernadero desbocado. El agua muy caliente de los océanos tuvo que provocar,
necesariamente, huracanes de proporciones épicas.

Normalmente, el aire que se
encuentra sobre el agua del océano no está en equilibrio térmico con ella. De
esta manera, se produce una evaporación que se lleva consigo el calor recibido
del Sol. Es sobre estas aguas que se están formando continuamente tormentas.
Cuando los vientos sobrepasan los 119 km/h reciben el nombre de
huracanes
(también tifones o ciclones, dependiendo de la región del mundo donde se
trate).
El aire cálido y húmedo de la
superficie del mar alimenta al huracán, ascendiendo en su parte central, lo que
contribuye a reforzar el área de bajas presiones y que favorece la entrada de
más cantidad de aire desde las regiones circundantes de altas presiones.
Las simulaciones por ordenador
parecen demostrar que si un área con una extensión no superior a 50 km
2
experimentase un inusual incremento de la temperatura (por ejemplo, después de
un
evento bola de nieve), por encima
de 45-50 ºC, se podría generar una supertormenta, un
hipercán, con vientos superiores a los 1.000 km/h. El ojo de este
monstruo abarcaría cientos de kilómetros de diámetro y la tormenta se
extendería a lo largo de miles, cubriendo incluso la superficie de un
continente. Semejante fenómeno atmosférico, aunque altamente improbable en las
condiciones actuales de nuestro mundo, podría desencadenarse a causa del
impacto de un asteroide en el mar o la erupción de un volcán submarino gigante.
El
hipercán arrastraría hasta la estratosfera varios kilogramos de
agua por segundo. Al cabo de unas pocas semanas, el aire estaría tan saturado
de agua que se formarían nubes extremadamente altas que reducirían
considerablemente la cantidad de radiación solar incidente sobre la superficie
de la Tierra. Las moléculas de
H2O
se descompondrían en enormes cantidades de
radicales
libres altamente reactivos. Las gotas de agua de las nubes harían de
catalizadores en nuevas reacciones químicas que activarían, por ejemplo, el
cloro presente en el agua salada del
mar, y desactivarían los
óxidos de
nitrógeno. Todo ello haría la destrucción del
ozono cada vez más eficaz.

El
ozono es un gas formado por moléculas constituidas por tres átomos
de
oxígeno, en lugar de los dos
habituales, que se encuentra mayormente en la estratosfera, a una altura por
encima de la superficie de la Tierra de entre 10-15 km. Su papel es evitar la
llegada al suelo de los nocivos rayos ultravioletas procedentes del Sol.
La radiación ultravioleta se
suele clasificar en tres categorías: A, B y C, de menos a más nociva para la
vida. La última de ellas es absorbida completamente por las moléculas de ozono; la segunda parcialmente, lo cual
es deseable, ya que a pesar de sus efectos perniciosos, también resulta
esencial para que el cuerpo humano produzca vitamina D, básica en el buen desarrollo y salud de los sistemas
óseo y nervioso. Si la radiación ultravioleta rompe los enlaces que mantienen
unidas las moléculas de ADN pueden llegar
a aparecer errores en la replicación, dando lugar a tumores cancerígenos.
En la década de 1970 se detectó
un agujero en la capa de ozono que
rodea nuestro planeta. Las razones pronto quedaron claras: el empleo continuado
durante años de gases conocidos como CFC (clorofluorocarbonos)
presentes en los extintores, los aparatos frigoríficos o de aire acondicionado,
esprays, etc. Estos compuestos presentan una considerable estabilidad química
que les hace llegar prácticamente inalterados a la estratosfera. Una vez allí,
los fotones ultravioletas del Sol liberan el cloro de las moléculas del CFC, que es el que ataca al ozono, rompiendo los enlaces de sus
moléculas.
Aunque, finalmente, en el año
1987 la firma del
Protocolo de Montreal, suscrito por casi 200 países, acordó
eliminar de forma progresiva el uso de los
clorofluorocarbonos
e ir sustituyéndolos por otros gases menos nocivos como los HCFC (
hidroclorofluorocarbonos) o los HFC (
hidrofluorocarbonos), lo cierto es que
el peligro recae ahora en otros compuestos como pueden ser los
iones hidroxilo y, especialmente, el
óxido nitroso o
N2O, un subproducto de la agricultura y otros procesos
industriales y muy utilizado en odontología (como anestésico, conocido como
"gas de la risa").

Pero los problemas con los
óxidos de nitrógeno no terminan aquí.
Un día cualquiera podríamos levantarnos, asomarnos a la ventana, y observar un
cielo inusualmente oscuro y respirar un aire terriblemente tóxico. En el
improbable caso de que sobreviviésemos quizá nos enterásemos de que una
estrella enormemente masiva y relativamente lejana, no más allá de unos 6.000
años-luz, había sido la responsable.
Cuando una de estas estrellas
termina su vida de consumo de combustible nuclear desbocado, colapsa provocando
una explosión de una violencia inimaginable conocida como
hipernova, probablemente el fenómeno más energético conocido del
universo. Durante el evento, lo que queda de la estrella emite dos gigantescos
destellos de rayos gamma de altísima frecuencia en direcciones opuestas y que
se pueden prolongar durante varios minutos, emitiendo tanta energía como el Sol
a lo largo de toda su existencia.
Si uno de estos haces, conocidos
por los astrofísicos como GRB (gamma ray burst), apuntase de forma casual directamente hacia
nuestro planeta, los fotones arrancarían literalmente los electrones de los átomos
presentes en la atmósfera terrestre, ionizándolos. Las moléculas de oxígeno y nitrógeno se dividirían dando lugar a la formación de NO (óxido nítrico) y del temible dióxido
de nitrógeno, NO2, el
veneno con el que nos despedimos del mundo, tal y como una vez lo conocimos...
Fuente:
50 maneras de destruir el mundo. Alok Jha. Ariel. 2012.
NOTA:
Este post participa en la
XX Edición del Carnaval de Química, cuyo anfitrión, en esta ocasión, es el blog
“La Ciencia de Amara”.